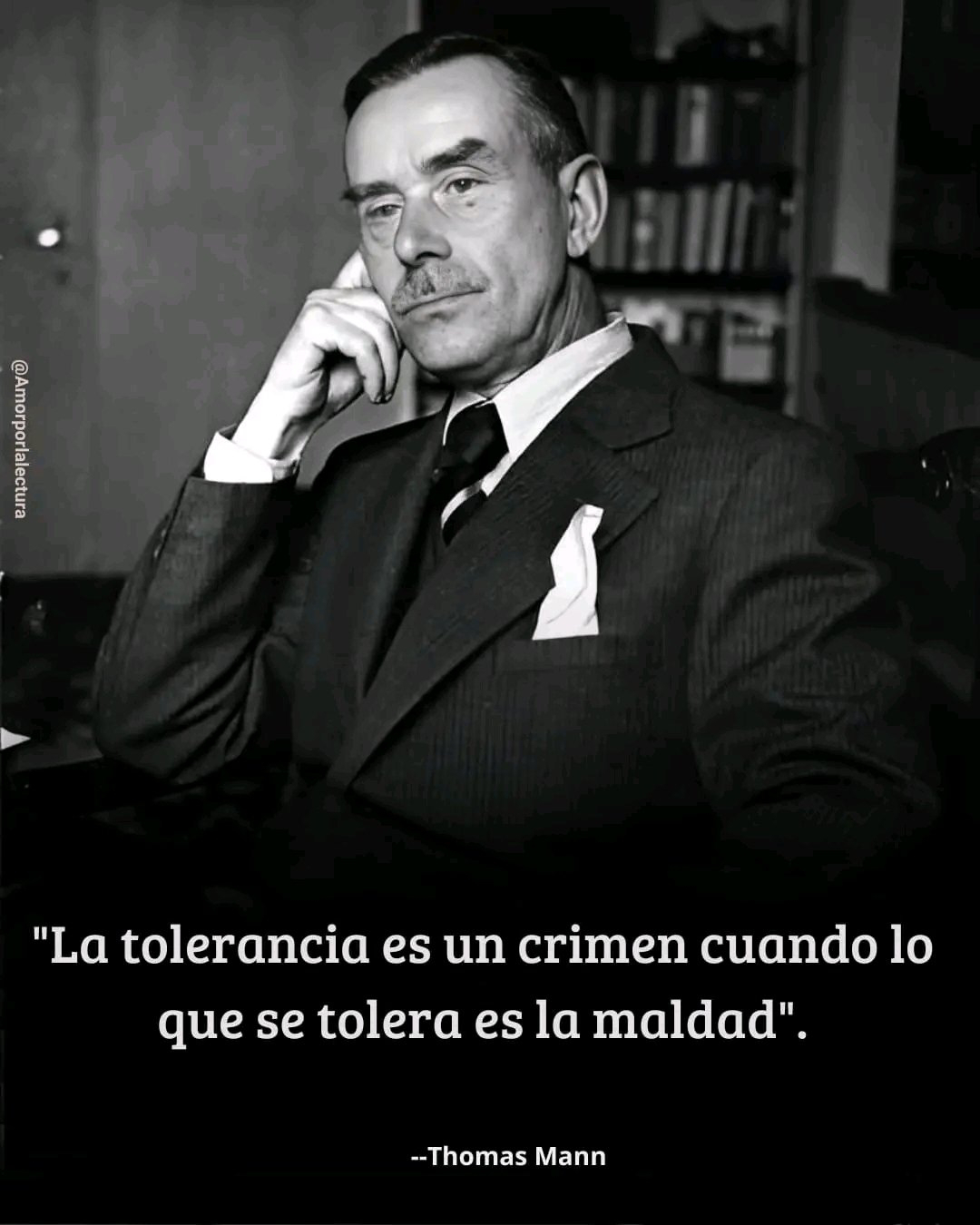Por
citar algunos de dichos acontecimientos, el fenómeno maoísta en China, la
revolución cubana o la guerra de Vietnam tuvieron efectos sociales y políticos
de diferente nivel en distintas partes del mundo. Sin temor a equivocarnos
podemos considerarlos como fenómenos geopolíticos previos a la etapa de
globalización o más bien pseudoglobalización que estamos viviendo.
Así
mismo, la caída del muro de Berlín, la unificación alemana, el derrumbe de la
Unión Soviética y la consiguiente desaparición del Bloque del Este de Europa
fueron ya procesos clave en la estrategia geopolítica de las grandes potencias
políticas y financieras para avanzar de modo efectivo hacia una globalización
mundial de signo neoliberal que facilita principalmente los libres flujos
financieros y la explotación de recursos naturales, con sus evidentes
consecuencias humanas y sociales.
Paralelamente,
la Unión Europea se iba ampliando y “llenando” de contenido hasta llegar a la
moneda única, el euro, y el limitado Gobierno Europeo que ahora conocemos,
conservando aún las características peculiares de cada Estado-Nación de la UE,
y en términos generales, veremos cuanto dura, las prestaciones sociales
del Estado del Bienestar, aunque de forma heterogénea si comparamos entre el
Occidente Europeo y los nuevos países de la UE procedentes del centro y este de
Europa.
Guerras
como la de Kuwait, Irak y Afganistán han repercutido poco en los movimientos
sociales mundiales y europeos, debido al miedo antiterrorista inducido, y la
desinformación mediática, y han favorecido el avance y control de Occidente, en
defensa de intereses políticos, financieros y petroleros, entre otros, en una
fase en la que ya claramente el poder financiero escapa a cualquier intento de
control por parte de los gobiernos formalmente democráticos.
Por
otra parte, la llamada Primavera Árabe comparte el contexto anterior, pero con
unas características de alzamientos populares que pueden despistar acerca de
sus causas y consecuencias, y que por su coincidencia temporal con otros
movimientos podría hacer suponer características compartidas que no
existen.
Todo
ello, en general, se nos ha “vendido” como si fuesen luchas democráticas y
liberalizadoras, cuando en realidad han tenido muy poco de defensa de intereses
populares.
Quizás
el fenómeno más “relativamente similar” al de los Indignados, por lo menos por
su utilidad a efectos de comparar causas y efectos, y poder sacar conclusiones
o realizar propuestas de acción, sea el Mayo del 68 Francés, aunque vaya por
delante que la enorme crisis financiera, económica, industrial, de empleo y de
consumo iniciada en el 2008 hace difícil cualquier comparación.
Pero
analizaremos si es sólo el mes de Mayo (Mayo 1968-Mayo 2011) lo que tienen en
común o es algo más. Para
ello conviene recordar, siquiera brevemente, qué fue Mayo de 1968 en Francia.
Se
conoce como Mayo del 68 francés la cadena de protestas que se llevaron a cabo
en Francia, y especialmente en París, durante los meses de mayo y junio de
1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de
izquierdas contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se
unieron grupos de obreros industriales y, finalmente y de forma menos
entusiasta, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo
lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de
Francia, y posiblemente de Europa Occidental.
La
magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés, y
puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a temer una
insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga
general.
Sin
embargo, la mayor parte de los sectores participantes en la protesta no
llegaron a plantearse la toma del poder ni la insurrección abierta contra el estado.
El grueso de las protestas finalizó cuando De Gaulle anunció elecciones
anticipadas.
Los
sucesos de mayo y junio del 68 en Francia se encuadran dentro de una ola de
protestas protagonizadas principalmente por sectores politizados de la juventud
que recorrió el mundo durante 1968.
Como
contexto económico de Mayo del 68, cabe decir que surge tras una década de
prosperidad económica sin precedentes, aunque sin embargo se manifestaban los
primeros síntomas serios de un grave deterioro de la situación, con una crisis
industrial que amenazaba ya a muchos sectores.
Políticamente,
la década de los 60 había sido testigo del triunfo de la Revolución Cubana y de
la guerra de Vietnam, con un amplio movimiento de solidaridad en gran parte de
Europa y de los propios Estados Unidos, que canalizaba la oposición al
imperialismo. En Francia estos movimientos tuvieron su origen durante la guerra
de Indochina y la de Argelia, que provocaron una fuerte polarización en la
sociedad francesa desde principios de la década de los 60.
El
desarrollo de la Revolución Cultural en China hizo que el maoísmo fuese una
nueva base ideológica en las izquierdas francesas, mientras que a raíz de la
guerra de Argelia surgieron importantes movimientos ultraderechistas, que se
enfrentaron durante la década de los 60 con los movimientos estudiantiles y
obreros izquierdistas tanto en las universidades como en las calles de las
principales ciudades de Francia, mientras la figura del general De Gaulle, en
el poder desde 1958, sufría un desgaste palpable.
El
movimiento obrero francés experimentó esa década una fuerte radicalización y
cierto alejamiento de las cúpulas sindicales, con huelgas violentas y
ocupaciones de fábricas, contra los acuerdos de los dirigentes sindicales.
El
acercamiento entre el movimiento estudiantil y un movimiento obrero
radicalizado al margen de las cúpulas sindicales sentó las bases para la
agitación de mayo y junio del 68.
Culturalmente,
los años 60 en Francia, al igual que en el resto de occidente, fueron una
época de acelerados cambios culturales. La época estaba caracterizada por la
aceleración del éxodo rural y el surgimiento de la
sociedad de consumo, cada vez más influida por los medios masivos de
comunicación que generalizaban la cultura de masas. Es además en los años 60
cuando los jóvenes se convierten en una categoría socio-cultural, logrando su
reconocimiento como un actor social que establece procesos de adscripción y
diferenciación entre sus opciones y las de los adultos.
Se
realiza además una ácida crítica al sistema educativo francés y sus mecanismos
de reproducción social, que permitían a las élites conservar su poder de
generación en generación.
Cuando
los conflictos se inician en Nanterre, en La Sorbona y en el Barrio Latino, los
derechistas acusaron a los estudiantes movilizados de “terroristas” y les
gritan “! Vietcongs asesinos!”, con el objetivo de contrarrestar el crecimiento
del movimiento de protesta.
Los
estudiantes y los profesores llamaron a la huelga, exigiendo la retirada de la
policía y la reapertura de La Sorbona, así como la liberación de los
estudiantes detenidos hasta el momento.
Con los grandes enfrentamientos
entre las barricadas levantadas en el Barrio Latino, la violencia de la policía
provocó un sentimiento de solidaridad entre la mayor parte de la sociedad
francesa ( el 61% de los franceses simpatizaban en esos momentos con los
estudiantes). Las manifestaciones llegaron hasta las inmediaciones del Elíseo.
El 10 de Mayo, en una noche de
barricadas, decenas de miles de estudiantes acuden a las barricadas del Barrio
Latino. La policía disuelve las barricadas por la fuerza y se producen los más
duros enfrentamientos de todo el mes de mayo con cientos de heridos.
Al día siguiente, carros
blindados se desplegaron por París.
El 13 de Mayo se convoca huelga
general, la manifestación de ese día congregó a 200.000 personas, mientras 9
millones de trabajadores en toda Francia seguían la convocatoria de
huelga.
En esos momentos, en muchos de
los centros de trabajo en huelga, comienza a plantearse la cuestión del poder
obrero en las empresas, poniendo verdaderamente en cuestión la autoridad del
Estado y generando un auténtico vacío de poder.
Ante esta situación, el
gabinete de Pompidou acepta, el 25 de Mayo, el abrir negociaciones con los
representantes de los obreros en huelga. Estas negociaciones se plantean a tres
bandas: patronos, sindicatos y gobierno. Las negociaciones concluyen el 27 de
Mayo con los Acuerdos de Grenelle , en los que se recoge un incremento del 35%
en el salario mínimo industrial y del 12% de media para todos los trabajadores.
Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores en huelga rechazaron el
acuerdo. Al día siguiente François Miterrand, en rueda de prensa, pide al
gobierno de De Gaulle su dimisión, afirmando que desde el 3 de Mayo “no había
Estado”, y se postula como candidato a la presidencia.
El
29 de Mayo De Gaulle no asiste al Consejo de Ministros convocado aquella
mañana. Se entrevista con el general comandante en jefe de las fuerzas
francesas en Alemania, provocando una gran inquietud ante la posibilidad de que
el Presidente decidiera recurrir al ejército.
El
mismo 30 de Mayo De Gaulle regresa a París y se dirige al país por radio, anunciando
que no dimitirá, a la vez que disuelve la Asamblea Nacional y convoca
elecciones en un plazo de 40 días.
Quedó
claro que la única forma de derribar al gobierno era mediante un alzamiento que
ninguna de las partes en lucha estaba dispuesta a llevar a cabo.
El
12 de junio, De Gaulle decretó la disolución e ilegalización de los grupos de
extrema izquierda y prohibió las manifestaciones callejeras durante 18 meses,
sus publicaciones prohibidas y varios de sus líderes arrestados.
Durante
un violento mes de junio, la totalidad de los centros de trabajo vuelven a la
normalidad, bien por acuerdos de los trabajadores, bien por intervención
policial.
A
fines de junio se celebraron elecciones legislativas. El partido gaullista
salió fortalecido, mientras que el partido comunista y el partido de Miterrand
perdieron representación fuertemente. Muchos obreros y estudiantes unidos en el
rechazo al gaullismo, rechazaron el liderazgo de los partidos comunista y
socialista, negando la validez de su autoridad.
Como
consecuencias de Mayo del 68, tras las elecciones de junio, el gobierno francés
reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para
hacer frente al malestar social existente en el país.
En
abril del 69 se celebró un referéndum, que De Gaulle planteó como un plebiscito
sobre su gestión al anunciar que abandonaría la presidencia si no triunfaba el
SI. Sin embargo, los franceses votaron mayoritariamente por el NO, provocando
la retirada de De Gaulle de la escena
política.
La
derrota gaullista marcó el inicio del fin de la generación de líderes políticos
que habían dirigido Europa Occidental desde el fin de la II Guerra
Mundial.
El
sindicalismo comenzó en 1969 las conversaciones previstas en los Acuerdos de
Grenelle, y se experimentó un mantenimiento de la conflictividad laboral en
Francia durante los años posteriores a 1968.
Son
evidentes puntos no comunes entre el Mayo del 68 y el Mayo del 2011,
frente a otros más en común de lo que pudiera parecer a primera
vista
En el Mayo indignado del 15M en 2011, versus el Mayo del 1968:
-Los participantes, jóvenes y
no tan jóvenes, se reclaman ciudadanos, pero no específicamente estudiantes u
obreros.
-Las quejas contra políticos y
bancos quizás son en el fondo antisistema, pero no en primera instancia, habida
cuenta de los puntos que reivindican.
-Actúan al margen de sindicatos
y partidos políticos
-No utilizan como herramienta
la huelga ni las barricadas.
-La crisis no económica no es
industrial y restringida a lo nacional, sino financiera y más o menos global.
-Se defiende el Estado del Bienestar,
y sólo se ataca indirectamente a la democracia formal, frente a la
representativa, y al neoliberalismo, no directamente al capitalismo.
-Hay peticiones concretas.
-Cuentan en general con el
apoyo de la población, en cuanto a la existencia sobrada de motivos de
indignación.
-Utilizan las redes sociales, pero no las del
68, aunque dudamos que eso cree opinión, como mucho, coordinación y
convocatoria
-Carecen de ideología
declarada.
-Todavía no han puesto en un “brete”
a los poderes públicos.
-El 68 fue de recorrido corto y
fuerte, frente a la reacción del 2011, que parece ser suave y de largo
recorrido o de lo contrario, no ser nada.
Pero en cambio , los dos
Mayos, de 2011 y de 1968, tienen en común:
-La población, en general, está
de acuerdo con ellos.
-Las causas, son aún más
descaradas que en el 68 y van a ir en aumento.
-También les han intentado
“ningunear”, sobre todo al principio para luego copiar alguna idea, hablar
mejor de ellos, etc..
-Molestan, les intentan
desalojar, les agreden, etc…
-Actúan al margen de los
partidos, sindicatos y poderes públicos.
-Ponen de manifiesto de forma
visible un gran problema social y difunden información no interesada y
pedagógica sobre el funcionamiento del sistema.
Nada fácil, pero necesario en
este nuevo proceso de reinvención de Europa, agravándose la llamada “crisis”,
que no es tal, sino un nuevo "statu quo" del orden económico y social mundial, en el contexto de
una gobernanza global, y a favor de los “mercados”, eufemismo que designa al poder
financiero mundial y a sus instituciones más representativas.